La
bitácora del Puerto
Un servicio digital de la Editorial Puerto Libro editorialpuertolibro@gmail.com
AÑO VII – Nº 60, juLio de 2018
Capitán a cargo de la bitácora: Eduardo Juan Foutel - Blog: foutelej.blogspot.com
Los capitanes en su cuaderno de bitácora,
permanentemente, dejan debida constancia de todos aquellos acontecimientos que,
de una forma u otra, modifican la rutina diaria. En esta Carpeta de Bitácora
–desde este Puerto- trataremos de ir dejando nota de aquellos hombres o mujeres
de letras que entendemos son dignas de ser destacados. Hoy, la figura es Fiodor Dostoievsk
|
Fiódor Dostoyevski
|
|
|
Retrato del escritor
Fiódor Dostoyevski (1872) por Vasily Perov. Galería Tretiakov,
Moscú.
|
|
|
Información personal
|
|
|
Nombre en ruso
|
|
|
Nacimiento
|
30 de octubrejul./ 11
de noviembre de 1821greg.
Moscú, Imperio ruso o Mariinsky hospital para pobres, Moscú, Imperio ruso |
|
Fallecimiento
|
|
|
Causa de la muerte
|
|
|
Nacionalidad
|
|
|
Lengua materna
|
|
|
Religión
|
|
|
Familia
|
|
|
Madre
|
|
|
Cónyuge
|
Maria Dmítriyevna Isáyeva (1857-1864)
[fallecimiento]
Anna
Grigórievna Snítkina(1867-1881) [fallecimiento]
|
|
Hijos
|
Sofia (1868), Lyubov (1869-1926), Fiódor (1871-1922) y Alexei (1875-1878)
|
|
Educación
|
|
|
Educado en
|
·
Military Engineering-Technical University
|
|
Información profesional
|
|
|
Ocupación
|
|
|
Años activo
|
1846-1881
|
|
Empleador
|
|
|
Movimiento
|
|
|
Lengua de producción literaria
|
|
|
Género
|
|
|
Obras notables
|
|
|
Firma
|
|
|
Web
|
|
|
Sitio web
|
|
Fiódor Mijáilovich
Dostoyevski (en ruso: Фёдор
Михайлович Достоевский, romanización:
Fëdor Mihajlovič Dostoevskij; Moscú, 11 de noviembre de 1821-San Petersburgo, 9 de febrero de 1881) es uno
de los principales escritores de la Rusia zarista, cuya literatura explora
la psicología humana
en el complejo contexto político, social y espiritual de la sociedad rusa del
siglo xix.
Es considerado uno de
los más grandes escritores de Occidente y de la literatura universal. De él
dijo Friedrich Nietzsche:
«Dostoyevski, el único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo,
es uno de los accidentes más felices de mi vida».4 Y José Ortega y Gasset escribió:
«En tanto que otros grandes declinan, arrastrados hacia el ocaso por la
misteriosa resaca de los tiempos, Dostoyevski se ha instalado en lo más alto».
Biografía
Orígenes familiares
Si bien la madre de Fiódor Dostoyevski era rusa, su ascendencia paterna se
remonta a un pueblo denominado Dostóyevo, ubicado en la gubérniya de Minsk (Bielorrusia). En sus orígenes, el acento del
apellido, como el del pueblo, recaía en la segunda sílaba, pero cambió su
posición a la tercera en el siglo xix
De acuerdo con algunas versiones, los ancestros paternos de Dostoyevski
eran nobles polonizados (szlachta) de origen ruteno que fueron a la guerra con
el escudo de armas de Radwan.
Los rutenos o rusinos (idioma rusino:
Русины), también llamados cárpato-rusos y rusniacos,
son un grupo étnico eslavo oriental, que hablan una lengua eslava o dialecto
conocido como rusino.
Los rutenos descienden
de una minoría rutena que no adoptó la identidad étnica ucraniana en
el siglo XX. Algunos gobiernos han prohibido la utilización del término
«rusin», como a partir de 1945 en la Transcarpatia Soviética y Polonia,
y en la década de 1950 en Checoslovaquia.7
Hoy en día, Eslovaquia, Polonia, Hungría,
la República Checa, Serbia y Croacia reconocen
oficialmente a los rutenos como una minoría étnica. En 2007 se reconoció a los
rutenos como pertenencientes a una etnia separada en Ucrania por parte del
Consejo Regional de Zakarpatia. Los rutenos de Ucrania tienen la ciudadanía
ucraniana, y la mayoría han adoptado la identidad étnica ucraniana. La mayoría
de las personas que se autoidentifican como rusinos étnicos viven fuera de
Ucrania.
De los 1,2 millones de
personas7
de origen ruteno, sólo 55.000 se identificaron políticamente o étnicamente como
rusos, de acuerdo con los censos contemporáneos. La clasificación étnica de los
rutenos, sin embargo, es controvertida, ya que los estudiosos contemporáneos lo
reclaman por separado como un grupo étnico eslavo oriental distinto de
los rusos, ucranianos y bielorrusos.
La mayoría de los expertos ucranianos, así como algunos rutenos al considerar
su auto-identificación, consideran a los rutenos un subgrupo étnico del pueblo
ucraniano. Eso es discutido por estudiosos lemkos.
Los términos Rusin,
Rusniak o Lyshak Lemko son considerados por algunos estudiosos como nombres
históricos, locales, sinónimos de los ucranianos carpáticos. Otros sostienen
que los términos Lemko o Rusniak son meras variaciones regionales para los
rutenos.
Primeros años
Hospital Mariinski de Moscú, en el que nació Dostoyevski.
Fue el segundo de los
siete hijos del matrimonio formado por Mijaíl Dostoievski y María Fiódorovna.
Un padre autoritario, médico del hospital para pobres Mariinski en Moscú, y una madre vista por sus hijos como un
refugio de amor y protección marcaron el ambiente familiar en la infancia de
Dostoyevski. Cuando Fiódor tenía once años de edad, la familia se radicó en la
aldea de Darovóye, en Tula, donde el padre había adquirido unas
tierras.
En 1834 ingresó, junto
con su hermano Mijaíl, en el pensionado de Chermak, donde cursarían los
estudios secundarios. La temprana muerte de la madre por tuberculosis en 1837 sumió al padre en
la depresión y el alcoholismo, por lo que Fiódor y su hermano
Mijaíl fueron enviados a la Escuela de Ingenieros Militares de San Petersburgo (ruso: Военный
инженерно-технический университет), lugar en el que el joven Dostoievski
comenzaría a interesarse por la literatura a través de las obras de Shakespeare, Pascal, Victor Hugo y E. T. A. Hoffmann.
En 1839, cuando tenía
dieciocho años, le llegó la noticia de que su padre había fallecido. Los siervos mancomunados de Mijaíl Dostoyevski (hidalgo de Darovóye), enfurecidos tras
uno de sus brutales arranques de violencia provocados por el alcohol, lo habían
inmovilizado y obligado a beber vodka hasta
que murió ahogado. Otra historia sugiere que Mijaíl murió por causas naturales,
pero que un terrateniente vecino
suyo inventó la historia de la rebelión para comprar la finca a un precio más
reducido. En parte, Fiódor se culpó posteriormente de este hecho por haber
deseado la muerte de su padre en muchas ocasiones. En su artículo de 1928,
«Dostoyevski y el parricidio», Sigmund Freud señalaría este sentimiento de
culpa como la causa de la intensificación de su epilepsia.
En 1841, Dostoyevski
fue ascendido a alférez ingeniero de
campo. Ese mismo año, influido por el poeta prerromántico alemán Friedrich Schiller,
escribió dos obras teatrales románticas (María Estuardo y Borís
Godunov) que no han sido
conservadas. Dostoyevski se describía como un «soñador» en su juventud y en esa
época admiraba a Schiller.
Durante toda su
carrera literaria Dostoievski padeció una epilepsia que supo incorporar en su obra.
Los personajes presentados con epilepsia son Murin y Ordínov (La patrona,
1847), Nelly (Humillados y ofendidos, 1861), Myshkin (El idiota,
1868), Kiríllov (Los demonios, 1872) y Smerdiakov (Los hermanos
Karamázov, 1879-80). Dostoievski también supo utilizar la epilepsia para
librarse de una condena vitalicia a servir en el ejército en Siberia. Aunque la epilepsia había comenzado
durante sus años académicos como estudiante de ingeniería militar en San
Petersburgo (1838-1843), el diagnóstico tardaría una década en llegar. En 1863
viajó al extranjero con intención de consultar a los especialistas Romberg y
Trousseau. Stephenson e Isotoff apuntaron en 1935 la probable influencia Psique (1848),
de Carus, en la
construcción de sus personajes. Por contrapartida, la epilepsia de Dostoyevski
ha inspirado a numerosos epileptólogos, incluyendo a Freud, Alajouanine y Gastaut. La de
Dostoievski es la historia natural de una epilepsia que en terminología
científica contemporánea se clasificaría como criptogénica focal de probable
origen temporal. Sin embargo, más allá del interés que pueda despertar la
historia clínica de un trastorno neurológico heterogéneo, bastante bien
comprendido y correctamente diagnosticado en vida del escritor, el caso de
Dostoievski muestra el buen uso de una enfermedad común por un genio literario
que supo transformar la adversidad en oportunidad. Una de las ideas capitales en
su obra (que un buen recuerdo puede colmar toda una vida de felicidad) guarda
una estrecha relación con los momentos de éxtasis que alcanzaba el escritor durante
algunos episodios de la enfermedad o en el momento (aura epiléptica) que
anunciaba las crisis epilépticas más violentas, tal como fueron descritos en su
obra literaria.
Comienzos de su carrera
literaria

Fiódor Dostoyevski como ingeniero militar.
Dostoyevski terminó
sus estudios de Ingeniería en 1843
y, después de adquirir el grado militar de subteniente, se incorporó a la Dirección
General de Ingenieros en San Petersburgo.
En 1844, Honoré de Balzac visitó
San Petersburgo. Dostoyevski decidió traducir Eugenia Grandet para saldar una deuda
de 300 rubloscon un usurero. Esta traducción
despertaría su vocación y poco después de terminarla pidió la excedencia del
ejército con la idea de dedicarse exclusivamente a la literatura. En 1845 dejó
el ejército y empezó a escribir la novela epistolar Pobres gentes, obra que le proporcionaría
sus primeros éxitos de crítica y, fundamentalmente, el reconocimiento del
crítico literario Belinski. La obra, editada en forma de libro al año
siguiente, convirtió a Dostoyevski en una celebridad literaria a los
veinticuatro años. En esta misma época comenzó a contraer algunas deudas y a
sufrir con más frecuencia ataques epilépticos. Las novelas siguientes —El doble (1846), Noches blancas(1848)
y Niétochka Nezvánova (1849)—
no tuvieron el éxito de la primera y recibieron críticas negativas, lo que
sumió a Dostoyevski en la depresión. En esta época entró en contacto
con ciertos grupos de ideas utópicas, llamados nihilistas, que buscaban la libertad del
hombre.
Cumplimiento de la
condena en Siberia
Dostoyevski fue
arrestado y encarcelado el 23 de abril de 1849 por formar parte del grupo
intelectual liberal Círculo Petrashevski bajo
el cargo de conspirar contra el zar Nicolás I.
Después de la revuelta decembrista en
1825 y las revoluciones de 1848 en
Europa, Nicolás I se mostraba reacio a cualquier tipo de organización
clandestina que pudiera poner en peligro su autocracia.
El 16 de noviembre,
Dostoyevski y otros miembros del Círculo Petrashevski fueron llevados a
la fortaleza
de San Pedro y San Pablo y condenados a muerte por participar en
actividades consideradas antigubernamentales. El 22 de diciembre, los
prisioneros fueron llevados al patio para su fusilamiento; Dostoyevski tenía que situarse
frente al pelotón e incluso
escuchar los disparos con los ojos vendados, pero su pena fue conmutada en el
último momento por cinco años de trabajos forzados en Omsk, Siberia. Durante esta época sus ataques
epilépticos fueron en aumento. Años más tarde, Dostoyevski le relataría a su
hermano los sufrimientos que atravesó durante los años que pasó «silenciado
dentro de un ataúd». Describió el cuartel donde estuvo, que «debería haber
sido demolido años atrás», con estas palabras:
En verano, encierro intolerable; en invierno, frío insoportable. Todos los
pisos estaban podridos. La suciedad de los pavimentos tenía una pulgada de grosor; uno podía resbalar y
caer... Nos apilaban como anillos de un barril... Ni siquiera había lugar para
dar la vuelta. Era imposible no comportarse como cerdos, desde el amanecer
hasta el atardecer. Pulgas, piojos, y escarabajos por celemín.
Fue liberado en 1854 y
se reincorporó al ejército como soldado raso, lo que constituía la segunda
parte de su condena. Durante los siguientes cinco formó parte del Séptimo Batallón
de línea acuartelado en la fortaleza de Semipalátinsk en Kazajistán. Allí comenzó una relación
con María
Dmítrievna Isáyeva, esposa de un conocido suyo en Siberia. Se
casaron en febrero de 1857 después de la muerte de su esposo. Ese mismo año, el
zar Alejandro II decretó
una amnistía que benefició a Dostoyevski, quien recuperó su título nobiliario y
obtuvo permiso para continuar publicando sus obras.
Al final de su estadía
en Kazajistán, Dostoyevski era ya un cristiano convencido. Se convirtió en un
agudo crítico del nihilismo y
del movimiento socialista de su época. Tiempo
después, dedicó parte de sus libros Los endemoniados y Diario de un escritor a
criticar las ideas socialistas.16 Estas críticas se fundamentaban en
la creencia de que quienes las pregonaban no conocían al pueblo ruso y de que
no era posible trasladar un sistema de ideas de origen europeo a la Rusia de
entonces, de la misma forma que no era posible adoptar las doctrinas de una
institución occidental como la Iglesia católica a
un pueblo esencialmente cristiano-ortodoxo.17 Dostoyevski plasmaría estas
convicciones en la descripción de Piotr Stepánovich para su novela Los
endemoniados y en la redacción de las reflexiones del staretsZosima en «Un religioso ruso», de Los hermanos
Karamázov.
Dostoievski fue
acercándose progresivamente a una postura eslavófila moderada y a las ideas del
ideólogo del paneslavismo Nikolái Danilevski,
autor de Rusia y Europa. Su interpretación de esta filosofía
rescataba el papel integrador y salvador de la religiosidad rusa y no
consideraciones de superioridad racial eslava. Por otra parte, en su interpretación,
la unión rusa y su supuesto servicio a la humanidad no implicaba desprecio
alguno por la influencia europea, que Dostoyevski reconocía gratamente. Más
tarde trabó amistad con el estadista conservador Konstantín
Pobedonóstsev y abrazó algunos de los principios del Póchvennichestvo.
Con todo, posicionar
políticamente a Dostoyevski no es del todo sencillo: como cristiano, rechazaba
el ateísmo socialista; como tradicionalista,
la destrucción de las instituciones y, como pacifista, cualquier método
violento de cambio social, tanto progresista como reaccionario. A pesar de
esto, dio claras muestras de simpatía por las reformas sociales producidas
durante el reinado de Alejandro II,
en particular por la que implicó la abolición
de la servidumbre en el campo, dictada en 1861. Por otra
parte, si bien en los primeros años de su regreso de Kazajistán era todavía
escéptico respecto de los reclamos de las feministas, en 1870 escribió que «todavía
podía esperar mucho de la mujer rusa» y cambió de parecer.
Su preocupación por la
desigualdad social es notable en su obra y, desde un punto de vista
cristiano ascético, creía —como
luego reflejaría en su personaje Zosima— que «al considerar la libertad como el
aumento de las necesidades y su pronta saturación, se altera su sentido, pues
la consecuencia de ello es un aluvión de deseos insensatos, de ilusiones y
costumbres absurdas», y quizás confiara, como dicho personaje, en que «el rico
más depravado acabará por avergonzarse de su riqueza ante el pobre».
En febrero de 1854,
Dostoyevski le pidió por carta a su hermano que le enviara diversos libros,
especialmente Lecciones sobre la historia de la filosofía,
de Hegel. Durante su destierro en Semipalátinsk,
planeó también traducir junto a Alexander Vrangel obras del filósofo alemán,
pero el proyecto nunca se concretó. Según Nikolái Strájov, Dostoyevski le
ofreció la obra de Hegel enviada por Mijáil sin haberla leído.
Carrera literaria
posterior

Dostoyevski tras el exilio.
En 1859, tras largas
gestiones, Dostoyevski consiguió ser licenciado con la condición de residir en
cualquier lugar excepto San Petersburgo y Moscú, por lo que se trasladó a Tver.
Allí logró publicar El
sueño del tío y Stepánchikovo
y sus habitantes, que no obtuvieron la crítica que esperaba.
En diciembre de ese
mismo año se le autorizó regresar a San Petersburgo, donde fundó, con su
hermano Mijaíl, la revista Vremya («Tiempo»),
en cuyo primer número apareció Humillados y
ofendidos (1861), otra novela inspirada en su etapa
siberiana. En ella se encuentran, además, varias alusiones autobiográficas,
especialmente en lo referente a la primera etapa de Dostoyevski como escritor;
se alude en ella, sobre todo, en su primera obra, Noches
blancas, con varios guiños a situaciones o personajes
específicos. Su siguiente obra, Recuerdos
de la casa de los muertos (1861-1862), basada en sus experiencias
como prisionero, fue publicada por capítulos en la revista El Mundo
Ruso.
Durante 1862 y 1863
realizó diversos viajes por Europa que lo llevaron a Berlín, París, Londres,
Ginebra, Turín, Florencia y Viena. Durante estos viajes comenzó una relación con
Polina Súslova,27 una estudiante con ideas avanzadas,
que lo abandonó poco después. Perdió mucho dinero jugando a la ruleta y, a
finales de octubre de 1863, regresó a Moscú solo y sin dinero. Durante su
ausencia, Vremya fue prohibida por haber publicado un artículo
sobre el Levantamiento de
Enero.
En 1864 Dostoyevski
consiguió editar con su hermano una nueva revista llamada Epoja («Época»),
en la que publicó Memorias del subsuelo.
Su ánimo terminó de quebrarse tras la muerte de su esposa, María Dmítrievna
Isáyeva, seguida poco después por la de su hermano. Dostoyevski debió hacerse
cargo de la viuda y los cuatro hijos de Mijaíl y, además, de una deuda de
25 000 rublos que éste había dejado. Se hundió en una profunda depresión y
en el juego, lo que siguió generándole enormes deudas. Para escapar de todos
sus problemas financieros, huyó al extranjero, donde perdió el dinero que le
quedaba en los casinos. Allí se reencontró con Polina Súslova y le propuso
matrimonio, pero fue rechazado.
En 1865, de nuevo en
San Petersburgo, comenzó a escribir Crimen y castigo, una de sus obras
capitales. La fue publicando, con gran éxito, en la revista El Mensajero Ruso. Sin embargo, sus deudas
eran cada vez mayores por lo que, en 1866, se vio obligado a firmar un contrato
con el editor Stellovski. Dicho contrato establecía que Dostoyevski recibiría
tres mil rublos —que pasarían directamente a manos de sus acreedores— a cambio
de los derechos de edición de todas sus obras, y el compromiso de entregar una
nueva novela ese mismo año. Si ésta no era entregada en noviembre, recibiría
una fuerte multa y, si en diciembre seguía sin estar lista, perdería todos
los derechos
patrimoniales sobre sus obras, que pasarían a manos de
Stellovski. Dostoyevski entonces contrató a Anna Grigórievna
Snítkina, una joven taquígrafa a quien dictó, en sólo
veintiséis días, su novela El jugador,
entregada en conformidad con los términos del contrato. El día de su entrega,
sin embargo, el administrador de la editorial aseguró no haber recibido el
aviso pertinente por parte de Stellovski, ante lo cual Dostoyevski se vio
obligado a constatar la entrega —con acuse de recibo legal— en una comisaría.

Anna Grigórievna Snítkina.
Dostoyevski se casó
con Snítkina el 15 de febrero de 1867 y, tras una breve estadía en Moscú,
partieron hacia Europa. La debilidad de Dostoyevski por el juego volvió a
manifestarse en Baden-Baden. En 1867,
finalmente establecido en Ginebra, comenzó a preparar el esquema de su
novela El idiota, que
debía publicarse en los dos primeros fascículos de El Mensajero Ruso del
año siguiente. Según Anna Grigórievna, Dostoyevski afirmaba sobre esta obra que
«nunca había tenido una idea más poética y más rica, pero que no había logrado
expresar ni siquiera la décima parte de lo que quería decir».30 En 1868 nació su primera hija,
Sonia, pero murió tres meses después. El hecho fue devastador para la pareja, y
Dostoyevski cayó en una profunda depresión. Decidieron alejarse de Ginebra y,
luego de una estadía en Vevey, viajaron a Italia.
Allí visitaron Milán, Florencia, Bolonia y Venecia. En 1869, partieron hacia Dresde, donde nació su segunda hija, Liubov.
Su situación económica era, en palabras de Anna Grigórievna, de «relativa
pobreza». Dostoyevski recibió el dinero convenido por El Mensajero Ruso y El
idiota, y pudieron —a pesar de verse obligados a utilizar parte de éste
para pagar deudas— vivir con algo más de tranquilidad que en años anteriores.
En 1870 el autor se
dedicó a escribir una nueva novela, El eterno marido, que fue publicada en la
revista Zariá. Algunos pasajes de la obra son de carácter
autobiográfico. Específicamente, en el capítulo «En casa de los Zajlebinin»,
Dostoyevski recuerda el verano de 1866 pasado en una casa de campo en Liublin,
cerca de Moscú, junto con una de sus hermanas.
En 1871, terminó Los
endemoniados, publicada en 1872. La novela refleja las inquietudes
políticas de Dostoyevski en esa época. Al respecto, escribió a su amigo Strájov:
Espero mucho de lo que escribo ahora en El Mensajero Ruso, no
sólo desde el punto de vista artístico, sino también en lo que respecta a la
calidad del tema: desearía expresar algunos pensamientos, aunque por su causa
debe sufrir el arte; pero estoy de tal modo fascinado por las ideas que se han
acumulado en mi espíritu y en mi corazón, que debo expresarlas aunque sólo
pueda lograr un opúsculo; es lo mismo, debo expresarme.
Poco antes de que
Dostoyevski comenzara a escribir la novela, la pareja recibió la visita del
hermano de Anna, que vivía en San Petersburgo. Éste les habló del agitado clima
político que se vivía en la ciudad y, especialmente, acerca de un asesinato que
había tenido gran repercusión. Ivánov, un estudiante perteneciente al grupo
extremista de Sergéi Necháyev,
había sido asesinado en una gruta por orden de éste, tras alejarse del grupo
por rechazar sus métodos de acción.33 Dostoyevski decidió tomar como
protagonista para su nueva novela a Ivánov bajo el nombre de Shátov y
describió, siguiendo el relato del hermano de Anna, el parque de la Academia de
Pedro y la gruta en la que fue asesinado Ivánov.
Hacia 1871, Dostoyevski
y Anna Grigórievna habían cumplido cuatro años de residencia en el extranjero y
estaban resueltos a volver a Rusia. Como Anna estaba embarazada, decidieron
partir cuanto antes para no tener que viajar con un niño recién nacido. Luego
de recibir la parte del pago de El Mensajero Ruso y la
correspondiente a la publicación de El eterno marido, partieron
hacia San Petersburgo haciendo escala en Berlín.
A los ocho días de su
llegada a Rusia nació Fiódor. Dostoyevski hizo un viaje rápido a Moscú, donde
cobró lo correspondiente a la parte publicada de Los demoniosen El
mensajero ruso. Con este dinero les fue posible alquilar una casa en San
Petersburgo. Pronto se vio el autor nuevamente asediado por acreedores,
especialmente algunos que reclamaban deudas de la época de Tiempo,
que le correspondían por la muerte de su hermano. Los acreedores se presentaban
algunas veces sin documento probatorio y Dostoyevski, ingenuo, les
firmaba letras de cambio.
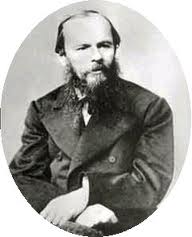 en 1876.
en 1876.
En 1872 partieron
hacia Stáraya Rusa, donde
permanecerían hasta 1875. Tras finalizar la novela Los demonios,
Dostoyevski aceptó la propuesta de encargarse de la redacción del
semanario El ciudadano. En 1873 editó la versión completa de Los
demonios, publicada por la pequeña editorial que había fundado con medios
propios, ayudado por Anna. El éxito de esta edición fue abrumador.35 Luego reeditó también varias de sus
obras anteriores y comenzó a publicar la revista Diario de un escritor,36 en la que escribía solo, recopilando
historias cortas, artículos políticos y crítica literaria.
Esta publicación, aunque muy exitosa, se vio interrumpida en 1878, cuando
Dostoyevski comenzó Los hermanos
Karamázov, que aparecería en gran parte en la revista El
Mensajero Ruso.
En 1874 Dostoyevski
abandonó la redacción de El Ciudadano, tarea que no satisfizo sus
aspiraciones, para dedicarse completamente a escribir una nueva novela. Luego
de evaluar las ofertas editoriales de El Mensajero Ruso y Memorias de la Patria (del
poeta Nikolái Nekrásov),
decidió aceptar esta última. La novela sería titulada El adolescente y comenzaría a
publicarse ese mismo año. Por aquella época, Dostoyevski tuvo fuertes crisis
asmáticas, y estuvo un tiempo en Berlín y Emstratando
su afección.
En 1875 nació su
cuarto hijo, Alekséi, y el matrimonio decidió volver a San Petersburgo. Durante
esa época vivieron del dinero que obtenían por El adolescente.
Mientras tanto, Dostoyevski continuaba reuniendo material para Diario
de un escritor y frecuentaba con asiduidad reuniones literarias, donde
se encontraba y debatía con viejos amigos y enemigos.38 En 1877, la publicación de Diario
de un escritor tuvo gran éxito y, aunque el autor estaba muy
satisfecho tanto con los resultados económicos como con la simpatía que el
público manifestaba en su correspondencia, sentía gran necesidad de crear algo
nuevo. Decidió entonces interrumpir por dos o tres años la publicación de la
revista para ocuparse de una nueva novela. A finales de año, en su libreta de
apuntes, se leía:
|
Memento. Para toda la vida:
|
|
1) Escribir el Cándido ruso.
|
|
2) Escribir un libro sobre Jesucristo.
|
|
3) Escribir mis memorias.
|
|
4) Escribir el poema sobre «Sorokovina».
|
Nekrásov, amigo de
Dostoyevski —el primero en reconocer su talento con Pobres gentes y
que más tarde editó El adolescente— se encontraba muy enfermo. Una
de las veces que fue a verlo, el poeta le leyó una de sus últimas
composiciones, «Los infelices», y le dijo: «La escribí para usted».40 El poeta murió a finales de 1877.
Durante su funeral, Dostoyevski pronunció un emotivo discurso, que más tarde
ampliaría e incluiría en el último número de Diario de un escritor de
ese año, dividido en cuatro capítulos: «La muerte de Nekrásov», «Pushkin,
Lérmontov y Nekrásov», «El poeta y el ciudadano: Nekrásov hombre» y «Un testigo
a favor de Nekrásov». Al dolor de Dostoyevski por esta pérdida se le agregaría,
al año siguiente, el causado por la muerte de su hijo Alekséi. El niño fue
sepultado en el cementerio de Bolsháia
Ojta.
Dostoyevski y su
esposa, consternados, pensaron que no tenían más que hacer en San Petersburgo y
regresaron con sus hijos a Stáraya Rusa. Dostoyevski acordó con El
mensajero ruso la publicación de una nueva novela para 1879: se
trataba de la futura Los hermanos
Karamázov. De una bendición recibida por un sacerdote de la
ermita de Óptina, tras contarle Dostoyevski lo sucedido con su hijo, surgiría
la escena del capítulo Las mujeres creyentes, en la que el starets Zosima bendice a una madre tras
la muerte de su hijo, también llamado Alekséi.41 Por otra parte, la figura del
starets Zosima sería creada a partir de las figuras de este sacerdote y de otro
a quien el autor admiraba, Tijon Zadonski.
Apenas comenzó a
publicarse, Los hermanos Karamázov atrajo fuertemente la
atención de lectores y críticos. Dostoyevski solía leer algunos fragmentos de
ella en reuniones literarias con una excelente respuesta por parte del público.
Muy pronto se la consideró una obra maestra de la literatura rusa y hasta logró que
Dostoyevski se ganara el respeto de varios de sus enemigos literarios. El autor
la consideró su magnum opus. A
pesar de esto, la novela nunca se terminó. Originalmente, según los esquemas
del autor, consistiría en dos partes, y los sucesos de la segunda ocurrirían
trece años más tarde que los de la primera. Esta segunda parte nunca llegó a
escribirse.
En 1880, Dostoyevski
participó en la inauguración del monumento a Aleksandr Pushkin en Moscú, donde
pronunció un discurso sobre el destino de Rusia en el mundo. El 8 de
noviembre de ese mismo año, terminó Los hermanos Karamázoven San
Petersburgo.
Muerte
Fiódor Dostoyevski en su féretro, dibujado por Iván Kramskói(1881).
Dostoyevski murió en
su casa de San Petersburgo, el 9 de febrero de 1881, de una hemorragia pulmonar asociada a un enfisemay a un ataque epiléptico. Fue
enterrado en el cementerio
Tijvin, dentro del Monasterio
de Alejandro Nevski, en San Petersburgo. El vizconde E. M. de
Vogüé, embajador de Francia en Moscú, describió el funeral como una especie
de apoteosis. En su libro Le Roman russe,
señala que entre los miles de jóvenes que seguían el cortejo, se podía
distinguir incluso a los nihilistas, que se encontraban en las antípodas de las
creencias del escritor.45 Anna Grigórievna señaló que «los
diferentes partidos se reconciliaron en el dolor común y en el deseo de rendir
el último homenaje al célebre escritor».
En su lápida sepulcral
puede leerse el siguiente versículo de San Juan, que
sirvió también como epígrafe de
su última novela, Los hermanos Karamázov:
En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra
no muere, queda solo; pero si muere produce mucho fruto.
Evangelio de San Juan 12:24
Obra
Dostoyevski no siempre
se dedicó a la literatura. Por decisión de su padre, se formó en la Escuela de
Ingenieros Militares de San Petersburgo. Su fascinación por la literatura
surgió tras la muerte de su padre y su graduación.48 La primera obra de cuya publicación
se tiene constancia fue Pobres gentes, publicada a comienzos de
1846 en formato epistolar, que recibió una buena respuesta por parte del público
y la crítica. A esta obra le siguió El doble que, al igual que otros
trece esbozos escritos por Dostoyevski en los tres años siguientes, centró su
atención en la situación de los pobres y desheredados, en las humillaciones de
las que eran objeto y sus reacciones ante ellas.
Novelas
Artículo principal: Anexo:Novelas
de Fiódor Dostoyevski
|
Los mendigos profesionales alquilaban, en los barrios pobres, niños
escuálidos para llamar la atención de los transeúntes y si el niño moría
durante el día, seguían exhibiéndolo hasta la noche para no perder el precio
del alquiler. Dievuschkin no podía comprender cómo los pequeños eran víctimas
de esta situación tan habitual en la sociedad rusa. En este fragmento se
evidencia este cotidiano escenario... «Y temblando todo él, llegose corriendo
a mí y mostrándome el papel, con vocecilla que tiritaba, me dijo: 'Una
limosnita, señor'... No hay que ponderar el caso, que es claro y corriente.
Pero ¿qué iba yo a darle? Pues no le di nada. Y sin embargo, me inspiraba
tanta compasión».
|
|
—De Fiódor Dostoyevski, Pobres gentes.
|
Temáticas
Dostoyevski tomó como
materia prima de sus obras las preocupaciones que tenía con respecto al futuro
de la humanidad y las injusticias sociales de su época.50 La mayoría de sus novelas se centra
en la condición humana y trata temas como la pobreza (Pobre gente, Humillados y
ofendidos, Stepánchikovo
y sus habitantes);51 las penumbras fantásticas (El doble); las relaciones amorosas (Noches blancas);
o el amor, el egoísmo y la autopurificación por medio del sufrimiento (Niétochka Nezvánova).
El escritor recurre al realismo
psicológico y abarca áreas de la psicología, la filosofía y la ética.
Según Jorge Serrano
Martínez, en Los endemoniados, la «degradación moral rusa»,
denunciada previamente en El idiota, estaba ya exacerbada, por lo
que el escritor entendió que debía dar un contenido más explícitamente político
a su obra. Para Dostoyevski, la generación reformista de la década del 60 —a
diferencia de la suya— había incurrido en dos errores fundamentales: la
utilización de métodos de acción violentos y la incorporación de elementos
occidentales como el liberalismo, el anarquismo o el socialismo que no eran aplicables en una
Rusia fundamentalmente cristiana, campesina y con una burguesía apenas
desarrollada
Las novelas de
Dostoyevski se caracterizan por una perspectiva social, política y moderna de
la sociedad, que «destapan el cinismo y el desprecio al progresismo en la ociedad»,construyendo
así un movimiento «dostoyevskiano».54 Asimismo, sus escritos presentan una
profunda reflexión psicológica, lo que, según Joseph Frank, lo posiciona como el máximo
representante de la novela en dicho tópico,55 precursor del existencialismo y uno de los mejores
escritores rusos.
Autobiografías
Algunos pasajes de las
novelas de Dostoyevski pueden interpretarse como reescrituras encubiertas de su
propia vida. La crítica ha señalado que estas temáticas poco recurrentes en las
novelas del escritor ruso surgieron con el único motivo de «relatar sus impresiones
pasadas».56 En este sentido, adquieren una
perspectiva singular Recuerdos de la casa de los muertos (su
novela autobiográfica por antonomasia)57 y Humillados y ofendidos.
En la primera, el autor relata su vida como prisionero en Siberia a través de
la figura de Aleksandr Petróvich, un hombre de clase noble que, una vez
cumplida la condena por haber asesinado a su esposa, se queda en Siberia
enseñando a leer a los niños. En la segunda, a pesar de desarrollar un
argumento y un estilo narrativo no autobiográficos, se vale de elementos de
este género como recurso literario.
|
Me representaba de modo muy claro que la vida y el mundo no dependían más
que de mí. En realidad, hasta podía decirse, en aquel momento, que el mundo
no había sido creado más que para mí. [...] Y puede suceder que, en efecto,
nada exista para nadie después de mí y que el mundo entero, una vez que se
haya abolido mi conciencia, se desvanezca como un fantasma, puesto que no es
más que el objeto de mi conciencia, y que se aniquile, puesto que todo el
mundo y todos los hombres acaso no sean más que yo mismo...
|
|
—De Fiódor Dostoyevski, El sueño de un hombre ridículo.
|
Cuentos
En sus relatos —por lo
general, cuentos como «El árbol
navideño y la boda»— Dostoyevski expuso sus críticas, argumentó sus
perspectivas y aclaró y profundizó sus temáticas recurrentes de un modo más
«sarcástico e irónico» que en sus novelas.58 Haciendo uso de un humor sutil y de
un profundo análisis psicológico, esclarecía sus ideas morales, basadas en la
religión cristiana ortodoxa, y se oponía al racionalismo y al nihilismo En algunos de los primeros relatos,
como «El corazón débil», «El señor Projarchin» o «El pequeño héroe», se aprecia
una cierta exaltación del sentimiento, muy cercana al romanticismo. «El corazón débil»,
especialmente, es un delirio donde la sublimación de los sentimientos —el miedo
por un lado, el amor por otro— termina por conducir a la locura.
·
«Una novela en
nueve cartas» (Роман в девяти письмах) (1845)
·
«El
señor Projarchin» (Γοcпoдин Пpoxapчин) (1846)
·
«Polzunkov»
(Πoлзyнкoв) (1847)
·
«Un
corazón débil» (Слабое сердце) (1848)
·
«La mujer ajena y el marido debajo de la cama»
(Чужая жена и муж под кроватью) (1848)
·
«Un ladrón honesto»
(Честный вор) (1848)
·
«El árbol
navideño y la boda» (Ёлка и свадьба) (1848)
·
«Las noches blancas»
(1848)
·
«El pequeño héroe»
(1849)
·
«Un episodio
vergonzoso» (1862)
·
«El cocodrilo» (Kpoкoдил) (1865)
·
«Bobok» (Бобок) (1873)
·
«El
niño con la manita» (1876)
·
«El
campesino Maréi» (Мужик Марей) (1876)
·
«La sumisa» (Кроткая) (1876)
·
«Dos
suicidios» (1876)
·
«El sueño de
un hombre ridículo» (Сон смешного человека) (1877)
·
«Vlas»
(1877)
Artículos, ensayos y
otros escritos
Los artículos de
Dostoyevski, entre los que se cuentan algunos ensayos, son escritos breves de corte tanto
político como social en los que el autor analiza episodios o sucesos vividos
(«Notas de invierno sobre impresiones de verano», «Mi relación con Belinski»,
«El proceso a Kornílova»). Al igual que sus obras literarias, sus artículos y
ensayos exploran aspectos del hombre contempóraneo («La mentira se salva por
otra mentira»), el subconsciente («El talento»), las injusticias del poder
(«Algo acerca de los abogados») y la pobreza («El niño mendigo», «Un hombre paradójico»).
Otros tienen carácter biográfico («La muerte de George Sand», «La muerte de Nekrásov»,
«Pushkin, Lérmontov y
Nekrásov», «El poeta y el ciudadano: Nekrásov hombre» o «Un testigo a favor de
Nekrásov») o autobiográfico («Anécdota sobre la vida infantil»).
Obras selectas
·
«Ancianos» (старых людей) (1873)
·
«Miércoles»(среда) (1873)
·
«Algo personal» (Нечто личное) (1873)
·
«Cuadritos» (Маленькие картинки) (1873)
·
«A propósito de una exposición» (по поводу выставки) (1873)
·
«Cuadritos de viaje» (1874)
·
«¿Francés o ruso?» (русский или французский язык) (1876)
·
«El proceso a Kornílova» (1876)
·
«Dos suicidios» (Два самоубийства) (1876)
·
«La sentencia» (приговор) (1876)
·
«Los mejores» (1876)
·
«La moral tardía» (1876)
·
«Afirmaciones sin pruebas» (1876)
·
«El nacimiento de un escritor» (1877)
·
«Discurso sobre Pushkin» (Пушкин) (1880)
Recopilaciones
La única recopilación
de la que se tiene registro es Diario de un escritor (Дневник
писателя) (1873-1881), una colección de escritos de ficción y no ficción
publicados en el semanario El ciudadano y, luego, en forma
independiente.10 Diario de un escritor contiene
tanto notas sobre revueltas políticas, juicios sumarios y conflictos sociales
como reflexiones sobre Pushkin o comentarios sobre Anna Karénina.
La lengua es, sin discusión, la forma, el cuerpo y el envoltorio del
pensamiento [...], y, por decirlo de algún modo, la palabra última y definitiva
de la evolución orgánica. De donde se deduce que, cuanto más ricos sean los
materiales y las formas que adquiero para expresar mi pensamiento, más feliz
seré en la vida, más precisas y comprensibles serán mis razones tanto para mí
mismo como para los demás, más facilidades tendré para dominar y vencer; podré
decirme más rápidamente a mí mismo lo que quiero decir, lo expresaré con mayor
profundidad y con mayor profundidad también comprenderé lo que quería decir; mi
espíritu será más fuerte y más sereno y, por supuesto, seré más inteligente.
[...] Ni qué decir tiene que cuanto más rico, flexible y variado sea nuestro
conocimiento de la lengua en que hemos decidido pensar, más facilidad, variedad
y riqueza habrá en la expresión de nuestro pensamiento.
Dostoyevski, Diario de un escritor.
Estilo
Literatos rusos
contemporáneos a Dostoyevski lo compararon frecuentemente con otros escritores
y criticaron la complicación, confusión y eclecticismo argumental de sus obras.
Anna Dostoyévskaia objetó esta comparación basándose en la imposibilidad de
comparar, a su juicio, las obras de personas que viven en una situación
«materialmente incomparable»:
Casi todos (León Tolstói, etc.)
eran hombres sanos y sin el aguijón de la necesidad; tenían la posibilidad de
meditar y cuidar sus obras; F. M., en cambio, sufría dos penosas enfermedades,
tenía el peso de la familia y las deudas y vivía en una cuantiosa incertidumbre
por el mañana
Dostoyévskaia, Anna Grigórievna. Dostoyevski, mi marido.
p. 126.
Estas características
señaladas por Anna ayudan a entender y contextualizar algunas de las frases
«pesimistas» —casi románticas— del escritor, tales como «La pobreza y la
miseria forman a un artista».60 Sin embargo, este Dostoyevski por
momentos «pesimista» no cayó en una «quietud apática» ni mucho menos en
la misantropía. Por el
contrario, mostró un gran interés por el hombre de su siglo y un gran temor por
el de los siguientes, en tanto consideraba que el futuro de la humanidad estaba
en peligro.49 Esta profunda preocupación por el
«hombre del mañana» puede dar una pista, al menos en parte, acerca de la
temática y óptica de sus obras, más cercanas a las actuales (por ejemplo,
cierto estado embrionario de lo que luego sería el psicoanálisis) que a las de
su época:
El hombre en la superficie de la tierra no tiene derecho a dar la espalda y
a ignorar lo que sucede en el mundo, y para ello existen causas morales
supremas.
Fragmento. Opinión personal acerca de la sociedad moderna.
Raskólnikov y
Marmeládov, por Mijaíl
Klodt. Crimen y castigo ha sido considerada por
algunos críticos la obra maestra de Dostoyevski.
Su realismo y
preocupación por la humanidad lo llevaron a indagar «las facetas del espíritu
humano», aunque sin detenerse en ellas.61 Generalmente, Dostoyevski pone a los
personajes de sus novelas en las situaciones más extremas, rastreando sus
conflictos interiores, sus motivaciones más profundas, sus debilidades y sus
anhelos por salir adelante.62 Consideraba que, como escritor, su
deber era encontrar el ideal que late en el corazón del hombre, «rehabilitando
al individuo destruido y aplastado por el injusto yugo de las circunstancias,
del estancamiento secular y de los prejuicios sociales».
Tanto por su temática
como por el modo de abordarla en sus novelas trágicas, Dostoievski se adelantó
a los estudios psicoanalíticos sobre el inconsciente, al surrealismo y al
existencialismo.49 En cuanto a lo estrictamente
literario, tal vez uno de sus grandes aportes a la narrativa haya sido el haber
ubicado al narrador dentro de la obra, dejando la postura
externa de quien relata una historia ajena. Este estilo fue retomado
posteriormente por autores como Thomas Mann, Unamuno y Sartre. De igual forma, su penetrante
descripción del alma humana, su implicación emocional con lo relatado y su
aguda descripción social fueron las bases de su influyente estilo, que algunos
críticos califican como «jocoso y sencillo».67 Sus grandes aportes a la literatura
le hicieron ganarse el respeto de figuras como Nietzsche.
Esencialmente un
escritor de mitos —comparado a veces, en este aspecto, con Herman Melville—, Dostoyevski creó una obra
con una inmensa vitalidad y un poder casi hipnótico, caracterizada por los
siguientes rasgos: escenas febriles y dramáticas donde los personajes se mueven
en atmósferas escandalosas y explosivas, ocupados en apasionados diálogos socráticos «a
la rusa», la búsqueda de Dios, el mal y el sufrimiento de los inocentes.
En las novelas de
Dostoyevski transcurre poco tiempo (muchas veces sólo unos días), lo que
permite al autor huir de uno de los rasgos dominantes de la prosa realista:
el deterioro físico que produce el paso del tiempo. Los personajes pueden
clasificarse en diversas categorías: humildes y modestos cristianos (Príncipe
Myshkin, Sonia Marmeládova, Aliosha Karamázov), nihilistas autodestructivos
(Svidrigáilov, Smerdiakov, Stavroguin, Maslobóiev), cínicos libertinos (Fiódor
Karamázov, el príncipe Valkorski de Humillados y ofendidos),
intelectuales rebeldes (Rodión Románovich
Raskólnikov, Iván Karamázov, Ippolit Teréntiev). Todos ellos
encarnan valores espirituales
que son por definición intemporales y se rigen por ideas más que por
imperativos biológicos o sociales. El escritor austríaco Stefan Zweig escribió:
Apartados del mundo por amor al mundo, irreales por pura pasión de
realidad, las figuras de Dostoyevski parecen, al principio, un poco simplistas.
Su marcha no es rectilínea, ni persigue ningún fin visible. Estos hombres todos
adultos, todos hombres hechos, andan por el mundo a tientas como los ciegos y
tienen el torpor de los borrachos. Los vemos detenerse, mirar en derredor,
hacer todo género de preguntas, para aventurarse de nuevo, sin esperar
respuesta, hacia lo desconocido.
Tres maestros. Balzac, Dickens, Dostoyevski (1920)
Algunos temas
recurrentes en la obra de Dostoyevski son el suicidio, el orgullo herido, la
destrucción de los valores familiares, el renacimiento espiritual a través del
sufrimiento —uno de los puntos capitales—, el rechazo a
Occidente y la afirmación de la ortodoxia rusa y el zarismo.
Mijaíl Bajtín introdujo
el concepto de polifonía para
referirse a las obras de Dostoyevski. Según éste, a diferencia de otros
escritores, no parece aspirar a tener una visión única y va más allá,
describiendo situaciones desde varios ángulos. En sus novelas, llenas de fuerza
dramática, personajes y puntos de vista contrapuestos se desarrollan
libremente, siempre en un violento crescendo.
Existencialismo
Dostoyevski es
considerado uno de los precursores del existencialismo y probablemente el mayor
representante de la literatura existencialista.
Novelas como Crimen y castigo, Memorias del subsuelo, Los
endemoniados, Los hermanos Karamázov y El idiota tienen
un carácter existencialista en sus temáticas, que enfatizan el libre albedrío del hombre como
esencia, particularmente expresado por el renacimiento espiritual a través del
sufrimiento, la idea del suicidio, el orgullo herido, la destrucción de los
valores familiares y el falaz determinismo que el racionalismo occidental
impone al hombre, subyugando su voluntad a las «leyes de la
naturaleza». Otra idea que Dostoyevski manejó es que «la idea de la naturaleza
humana que surge es imprevisible, perversa y autodestructiva; sólo el amor
cristiano puede salvar a la humanidad de sí misma, pero ese amor no puede ser
entendido desde la sensibilidad filosófica». Sartre, al opinar sobre el
existencialismo en Dostoyevski, destaca la reflexión de Iván Karamázov:
Dostoyevski ha escrito: «Si Dios no existe, todo está permitido». He aquí
el punto de partida del existencialismo. Efectivamente todo es lícito si Dios
no existe, y como consecuencia el hombre está «abandonado» porque no encuentra
en sí ni fuera de sí la posibilidad de anclarse. Y sobre todo no encuentra
excusas. Si verdaderamente la existencia precede a la esencia, no podrá jamás
dar explicaciones refiriéndose a una naturaleza humana dada y fija; en otras
palabras, no hay determinismo: el hombre es libre, el hombre es libertad. Por
otra parte, si Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes
que puedan legitimar nuestra conducta. Así, no tenemos ni por detrás ni por
delante, en el luminoso reino de los valores, justificaciones o excusas.
Estamos solos, sin excusas. Situación que creo poder caracterizar diciendo que
el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí
mismo, y no obstante libre porque, una vez lanzado al mundo, es responsable de
todo lo que hace. El hombre, sin apoyo ni ayuda, está condenado en todo momento
a inventar al hombre.
Walter
Kaufmann citó las Memorias del subsuelo como
«la mejor obertura para el existencialismo jamás escrita». En el mismo
sentido, Zweig consideró al escritor ruso «el mejor conocedor del alma humana
de todos los tiempos». Su obra, aunque escrita en el siglo xix, refleja también al hombre y la
sociedad contemporánea.
Influencia
La obra de Dostoyevski
ha influido, entre otros, a escritores como Hermann Hesse, Jean Paul Sartre, Marcel Proust, Henry Miller, Thomas Mann, William Faulkner, Albert Camus, Franz Kafka, Emil Michel Cioran, Yukio Mishima, Charles Bukowski, André Gide, Roberto Arlt, Ernesto Sabato, Gabriel García
Márquez y Bruno De Cabo. En el siglo xx, las excepciones son, quizás, Vladímir Nabókov, Henry James y D. H. Lawrence. En una de sus últimas
entrevistas, Ernest Hemingway citó
a Dostoyevski como una de sus mayores influencias. Virginia Woolf llegó incluso a
preguntarse si valía la pena leer a otro autor.8 Por su parte, John Maxwell Coetzee,
ganador del Premio Nobel de
literatura en 2003, puso a Dostoyevski como protagonista
de El maestro de Petersburgo, novela en la que indaga su vida y la
historia de Rusia.
En «Dostoievski y el
parricidio», Freud escribió que el capítulo «El gran inquisidor» de Los
hermanos Karamázov era una de las cumbres de la literatura universal.
Dostoyevski influyó también a Nietzsche, quien afirmó que «Dostoyevski, el
único psicólogo, por cierto, del cual se podía aprender algo, es uno de los
accidentes más felices de mi vida, más incluso que el descubrimiento de Stendhal».
El autor ruso Alekséi
Rémizov escribió desde su exilio en París en 1927: «Dostoyevski
es Rusia. Rusia no existe sin Dostoyevski».78 La mayor parte de los críticoscoincide
en afirmar que Dostoyevski y Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes y
Víctor Hugo han influido decisivamente en la literatura del
siglo XX, especialmente en lo que al existencialismo y al expresionismo se refiere.
Un árbol de Noel y una boda
[Cuento
- Texto completo.]
Fiodor
Dostoyevski
Hace un par de días asistí yo a una boda… Pero no… Antes he
de contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es, ya de por sí,
cosa linda, y aquella de marras me gustó mucho… Pero el otro acontecimiento me
impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda, hube de acordarme de la
fiesta de Navidad. Pero voy a contarles lo que allí sucedió.
Hará unos cinco años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo,
recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de
una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje
influyente que estaba muy bien relacionado; tenía un gran círculo de amistades,
desempeñaba un gran papel en sociedad y solía urdir todos los enredos posibles;
de suerte que podía suponerse, desde luego, que aquel baile de niños sólo era
un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás,
pudieran reunirse de un modo completamente inocente en mayor número que de costumbre
y aprovechar aquella ocasión para hablar, como casualmente, de toda clase de
acontecimientos y cosas notables. Pero como a mí las referidas cosas y
acontecimientos no me interesaban lo más mínimo, y como entre los presentes
apenas si tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente, sin que
nadie me molestara, abandonado por completo a mí mismo.
Otro tanto hubo de sucederle a otro caballero, que, según me
pareció, no se distinguía ni por su posición social, ni por su apellido, y, a
semejanza mía, sólo por pura causalidad se encontraba en aquel baile infantil…
Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba
bien: era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se
advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas
frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras
cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la
vista que, quitando al dueño de la casa, no conocía a ninguno de los presentes.
Y tampoco era difícil adivinar que aquella fiestecita lo aburría hasta la
náusea, aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre
feliz que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia
y sólo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de fallarse al
día siguiente un pleito, enrevesado, del que dependía todo su porvenir. Se le
había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la
casa, por lo que aquél cortésmente lo había invitado a la velada: pero, según
parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él
la más ligera molestia. Y como allí no se jugaba a las cartas y nadie le
ofrecía un cigarro ni se dignaba dirigirle la palabra -probablemente conocían
ya de lejos al pájaro por la pluma-, se vio obligado nuestro hombre, para dar
algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las
patillas. Tenía, verdaderamente, unas patillas muy hermosas; pero, así y todo,
se las acariciaba demasiado, dando a entender que primero habían sido creadas
aquellas patillas, y luego le habían añadido el hombre, con el solo objeto de
que les prodigase sus caricias.
Además de aquel caballero que no se preocupaba lo más mínimo
por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes del anfitrión,
hubo de chocarme también otro individuo. Pero éste mostraba un porte totalmente
distinto: ¡era todo un personaje!
Se llamaba Yulián Mastakóvich. A la primera mirada se
comprendía que era un huésped de honor y se hallaba, respecto al dueño de la
casa, en la misma relación, aproximadamente, en que respecto a éste se
encontraba el forastero desconocido. El dueño de la casa y su señora se
desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice la corte,
lo presentaban a todos sus invitados, pero sin presentárselo a ninguno. Según
pude observar, el dueño de la casa mostró en sus ojos el brillo de una
lagrimita de emoción cuando Yulián Mastakóvich, elogiando la fiesta, le aseguró
que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo, por lo general, suelo
sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes; así que,
luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me
retiré a un pequeño boudoir, en el que, por casualidad, no había nadie, y allí
me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa, que cogía casi todo
el aposento.
Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos y
verdaderamente infantiles, y en modo alguno pretendían dárselas de mayores,
pese a todas las exhortaciones de ayas y madres. Habían literalmente saqueado
todo el árbol de Navidad hasta la última rama, y también tuvieron tiempo de
romper la mitad de los juguetes, aun antes de haber puesto en claro para quién
estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos de negros ojos y rizos
negros, hubo de llamarme la atención de un modo particular: estaba empeñado en
dispararme un tiro, pues le había tocado una pistola de madera. Pero la que más
llamaba la atención de los huéspedes era su hermanita. Tendría ésta unos once
años, era delicada y pálida, con unos ojazos grandes y pensativos. Los demás
niños debían de haberla ofendido por algún concepto, pues se vino al cuarto
donde yo me encontraba, se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca.
Los convidados se señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento
comerciante, el padre de la niña, y no faltó quién en voz baja hiciese observar
que ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos trescientos mil
rublos en dinero contante y sonante. Yo, involuntariamente, dirigí la vista
hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía, y mi mirada fue a dar
en Yulián Mastakóvich, que, con las manos cruzadas a la espalda y un poco
ladeada la cabeza, parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al
mismo tiempo hube de admirar no poco la sabiduría del dueño de la casa, que
había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha que
poseía ya trescientos mil rublos le había correspondido la muñeca más bonita y
más cara. Y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente, según la
categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño, un chiquillo
de unos diez años, delgadito, pelirrojo y con pecas, sólo le tocó un libro que
contenía historias instructivas y trataba de la grandeza del mundo natural, de
las lágrimas de la emoción y demás cosas por el estilo: un árido libraco, sin
una estampa ni un adorno.
Era el hijo de una pobre viuda, que les daba clase a los
niños del anfitrión, y a la que llamaban, por abreviar, el aya. Era el tal
chico un niño tímido, pusilánime. Vestía una blusilla rusa de nanquín barato.
Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los
juguetes de los demás niños; se le notaban unas ganas terribles de jugar con
ellos; pero no se atrevía; era claro que ya comprendía muy bien su posición
social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un
interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me
chocaba que aquel pobre chico de que hablé se sintiera tan atraído por los
valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrillo de marionetas
en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel, hasta el extremo
de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás:
le dio su manzana a una nena mofletuda, que ya tenía todo un bolso de
golosinas, y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a
cuestas, todo con tal de que no lo excluyesen del teatro. Pero en el mismo
instante surgió un adulto, que en cierto modo hacía allí de inspector, y lo
echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. En seguida
apareció también el aya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás.
Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con
cariño, y ambos se pusieron, con mucha aplicación, a vestir a la muñeca.
Yo llevaba ya sentado media horita en el parterre, y casi me
había adormilado, arrullado inconscientemente por el parloteo infantil del
chico pelirrojo y la futura belleza con dote de trescientos mil rublos, cuando
de repente hizo irrupción en la estancia Yulián Mastakóvich. Aprovechó la
ocasión de haberse suscitado una gran disputa entre los niños del salón para
desaparecer de allí sin ser notado. Hacía unos minutos nada más lo había visto
yo al lado del opulento comerciante, padre de la pequeña, en vivo coloquio, y,
por alguna que otra palabra suelta que cogiera al vuelo, adiviné que estaba
ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba
pensativo, en pie, junto al parterre, sin verme a mí, y parecía meditar algo.
“Trescientos…, trescientos… -murmuraba-. Once…. doce…,
trece…, dieciséis… ¡Cinco años! Supongamos al cuatro por ciento… Doce por
cinco… Sesenta. Bueno; pongamos, en total, al cabo de cinco años…
Cuatrocientos. Eso es… Pero él no se ha de contentar con el cuatro por ciento,
el muy perro. Lo menos querrá un ocho y hasta un diez. ¡Bah! Pongamos… quinientos
mil… ¡Hum! Medio millón de rublos. Esto es ya mejor… Bueno…; y luego, encima,
los impuestos… ¡Hum!”
Su resolución era firme. Se escombró, y se disponía ya a
salir de la habitación, cuando, de pronto, hubo de reparar en la pequeña. que
estaba con su muñeca en un rincón, junto al niñito pobre, y se quedó parado. A
mí no me vio, escondido, como estaba, detrás del denso follaje. Según me
pareció, estaba muy excitado. Difícil sería, no obstante, precisar si su
emoción era debida a la cuenta que acababa de echar o a alguna otra causa, pues
se frotó sonriendo las manos, y parecía como si no pudiese estarse quieto. Su
excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible, al dirigir una
segunda y resuelta mirada a la rica heredera. Quiso avanzar un paso; pero volvió
a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo. Luego se aproximó de
puntillas, como consciente de una culpa, lentamente y sin hacer ruido, a la
pequeña. Como ésta se hallaba detrás del chico, se inclinó el hombre y le dio
un beso en su cabecita. La pequeña lanzó un grito, asustada, pues no había
advertido hasta entonces su presencia.
-¿Qué haces aquí, hija mía? -le preguntó por lo bajo, miró
en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas.
-Estamos jugando…
-¡Ah! ¿Con éste? -y Yulián Mastakóvich lanzó una mirada al
pequeño-. Mira, niño: mejor estarías en la sala -le dijo.
El chico no replicó, y se le quedó mirando fijo. Yulián
Mastakóvich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo, y de nuevo se
inclinó hacia la pequeña.
-¿Qué es esto, niña? ¿Una muñeca? -le preguntó.
-Sí, una muñequita… -repuso la nena algo forzada, y frunció
levemente el ceño.
-Una muñeca… Pero ¿sabes tú, hija mía, de qué se hacen las
muñecas?
-No… -respondió la niña en un murmullo, y volvió a bajar la
cabeza.
-Bueno; pues mira: las hacen de trapos viejos, corazón. Pero
tú estarías mejor en la sala, con los demás niños -y Yulián Mastakóvich, al
decir esto, dirigió una severa mirada al pequeño. Pero éste y la niña
fruncieron la frente y se apretaron más el uno contra el otro. Por lo visto, no
querían separarse.
-¿Y sabes tú también para qué te han regalado esta muñeca?
-tornó a preguntar Yulián Mastakóvich, que cada vez ponía en su voz más mimo.
-No.
-Pues para que seas buena y cariñosa.
Al decir esto, tornó Yulián Mastakóvich a mirar hacia la
puerta, y luego le preguntó a la niña con voz apenas perceptible, trémula de
emoción e impaciencia:
-Pero ¿me querrás tú también a mí si les hago una visita a
tus padres? Al hablar así, intentó Yulián Mastakóvich darle otro beso a la
pequeña; pero al ver el niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en
llanto, se apretujó contra su cuerpecito, lleno de súbita congoja, y por pura
compasión y cariño rompió a llorar alto con ella. Yulián Mastakóvich se puso
furioso.
-¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí -le dijo con muy mal genio
al chico-. ¡Vete a la sala! ¡Anda a reunirte con los demás niños!
-¡No, no, no! ¡No quiero que se vaya! ¿Por qué tiene que
irse? ¡Usted es quien debe irse! -clamó la nena-. ¡Él se quedará aquí! ¡Déjele
usted estar! -añadió casi llorando.
En aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta y
Yulián Mastakóvich irguió el busto imponente. Pero el niño se asustó todavía
más que Yulián Mastakóvich; soltó a la amiguita y se escurrió, sin ser visto, a
lo largo de las paredes, en el comedor. También al comedor se trasladó Yulián
Mastakóvich, cual si nada hubiera pasado. Tenía el rostro como la grana, y como
al pasar ante un espejo se mirase en él, pareció asombrarse él mismo de su
aspecto. Quizá lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan
destemplada. Por lo visto, sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de
tal modo, que a pesar de toda su dignidad y astucia, procedió como un verdadero
chiquillo, y en seguida, sin pararse a reflexionar, empezaba a atacar su
objetivo. Yo lo seguí al otro cuarto…, y en verdad que fue un raro espectáculo
el que allí presencié. Pues vi nada menos que a Yulián Mastakóvich, el digno y
respetable Yulián Mastakóvich, hostigar al pequeño, que cada vez retrocedía más
ante él y, de puro asustado, no sabía ya dónde meterse.
-¡Vamos, largo de aquí! ¿Qué haces aquí, holgazán? ¡Anda,
vete! Has venido aquí a robar fruta, ¿verdad? Habrás robado alguna, ¿eh? ¡Pues
lárgate en seguidita, que ya verás, si no, cómo te arreglo yo a ti!
El muchacho, azorado, se resolvió, finalmente, a adoptar un
medio desesperado de salvación: se metió debajo de la mesa. Pero al ver aquello
se puso todavía más furioso su perseguidor. Lleno de ira, tiró del largo mantel
de batista que cubría la mesa, con objeto de sacar de allí al chico. Pero éste
se estuvo quietecito, muertecito de miedo, y no se movió. Debo hacer notar que
Yulián Mastakóvich era algo corpulento. Era lo que se dice un tipo gordo, con
los mofletes colorados, una ligera tripa, rechoncho y con las pantorrillas
gordas…; en una palabra: un tipo forzudo, que todo lo tenía redondito como la
nuez. Gotas de sudor le corrían ya por la frente; respiraba jadeando y casi con
estertor. La sangre, de estar agachado, se le subía, roja y caliente, a la
cabeza. Estaba rabioso, de puro grande que eran su enojo o, ¿quién sabe?, sus
celos. Yo me eché a reír alto. Yulián Mastakóvich se volvió como un relámpago
hacia mí, y, no obstante su alta posición social, su influencia y sus años, se quedó
enteramente confuso. En aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de
la casa. El chico se salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las
rodillas y los codos. Yulián Mastakóvich recobró la serenidad, se llevó
rápidamente el mantel, que aún tenía cogido de un pico, a la nariz, y se sonó.
El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido; pero, a
fuer de hombre listo que toma la vida en serio, supo aprovechar la ocasión de
poder hablar a solas con su huésped.
-¡Ah! Mire usted: éste es el muchacho en cuyo favor tuve la
honra de interesarle… -empezó, señalando al pequeño.
-¡Ah! -replicó Yulián Mastakóvich, que seguía sin ponerse a
la altura de la situación.
-Es el hijo del aya de mis hijos -continuó explicativo el
dueño de la casa, y en tono comprometedor-, una pobre mujer. Es viuda de un
honorable funcionario. ¿No habría medio, Yulián Mastakóvich…?
-¡Ah! Lo había olvidado. ¡No, no! -lo interrumpió éste
presuroso-. No me lo tome usted a mal, mi querido Filipp Aleksiéyevich; pero es
de todo punto imposible. Me he informado bien; no hay, actualmente, ninguna
vacante, y aun cuando la hubiese, siempre tendría éste por delante diez
candidatos con mayor derecho… Lo siento mucho, créame; pero…
-¡Lástima! -dijo pensativo el dueño de la casa-. Es un chico
muy juicioso y modesto…
-Pues a mí, por lo que he podido ver, me parece un tunante
-observó Yulián Mastakóvich con forzada sonrisa-. ¡Anda! ¿Qué haces aquí? ¡Vete
con tus compañeros! -le dijo al muchacho, encarándose con él.
Luego no pudo, por lo visto, resistir la tentación de
lanzarme a mí también una mirada terrible. Pero yo, lejos de intimidarme, me
reí claramente en su cara. Yulián Mastakóvich la volvió inmediatamente a otro
lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era
aquel joven tan raro. Ambos se pusieron a cuchichear y salieron del aposento.
Yo pude ver aún, por el resquicio de la puerta, cómo Yulián Mastakóvich, que
escuchaba con mucha atención al dueño de la casa, movía la cabeza admirado y
receloso.
Después de haberme reído lo bastante, yo también me trasladé
al salón. Allí estaba ahora el personaje influyente, rodeado de padres y madres
de familia y de los dueños de la casa, y hablaba en tono muy animado con una
señora que acababan de presentarle. La señora tenía cogida de la mano a la
pequeña que Yulián Mastakóvich besara hacía diez minutos. Ponderaba el hombre
a. la niña, poniéndola en el séptimo cielo; ensalzaba su hermosura, su gracia,
su buena educación, y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos. Los labios
del padre sonreían. El dueño de la casa participaba con visible complacencia en
el júbilo general. Los demás invitados también daban muestras de grata emoción,
e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que éstos no molestasen
con su algarabía. Todo el aire estaba lleno de exaltación. Luego pude oír yo
cómo la madre de la niña, profundamente conmovida, con rebuscadas frases de
cortesía, rogaba a Yulián Mastakóvich que le hiciese el honor especial de
visitar su casa, y pude oír también cómo Yulián Mastakóvich, sinceramente
encantado, prometía corresponder sin falta a la amable invitación, y cómo los
circunstantes, al dispersarse por todos lados, según lo pedía el uso social, se
deshacían en conmovidos elogios, poniendo por las nubes al comerciante, su
mujer y su nena, pero sobre todo a Yulián Mastakóvich.
-¿Es casado ese señor? -pregunté yo alto a un amigo mío, que
estaba al lado de Yulián Mastakóvich.
Yulián Mastakóvich me lanzó una mirada colérica, que
reflejaba exactamente sus sentimientos.
-No -me respondió mi amigo, visiblemente contrariado por mi
intempestiva pregunta, que yo, con toda intención, le hiciera en voz alta.
***
Hace un par de días hube de pasar por delante de la iglesia
de ***. La muchedumbre que se apiñaba en el balcón, y sus ricos atavíos,
hubieron de llamarme la atención. La gente hablaba de una boda. Era un nublado
día de otoño, y empezaba a helar. Yo entré en la iglesia, confundido entre el
gentío, y miré a ver quién fuese el novio. Era un tío bajo y rechoncho, con
tripa y muchas condecoraciones en el pecho. Andaba muy ocupado, de acá para
allá, dando órdenes, y parecía muy excitado. Por último, se produjo en la
puerta un gran revuelo; acababa de llegar la novia. Yo me abrí paso entre la
multitud y pude ver una beldad maravillosa, para la que apenas despuntara aún
la primera primavera. Pero estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos.
Hasta me pareció que las lágrimas vertidas habían ribeteado aquellos ojos. La
severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y
solemnidad altivas. Y, no obstante, a través de esa seriedad y dignidad y de
esa melancolía, resplandecía el alma inocente, inmaculada, de la infancia, y se
delataba en ella algo indeciblemente inexperto, inconsciente, infantil, que,
según parecía, sin decir palabra, tácitamente, imploraba piedad.
Se decía entre la gente que la novia apenas si tendría
dieciséis años. Yo miré con más atención al novio, y de pronto reconocí al
propio Yulián Mastakóvich, al que hacía cinco años que no volviera a ver. Y
miré también a la novia. ¡Santo Dios! Me abrí paso entre el gentío en dirección
a la salida, con el deseo de verme cuanto antes lejos de allí. Entre la gente
se decía que la novia era rica en dinero contante y sonante y que poseía medio
millón de rublos, más una renta por valor de tanto y cuanto…
“¡Le salió bien la cuenta”, pensé yo, y me salí a la calle.
FIN
No hay comentarios:
Publicar un comentario